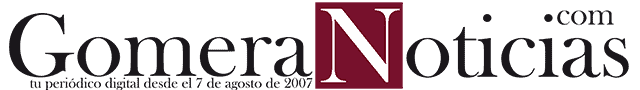POR BENJAMÍN TRUJILLO.- Todo empezaba después de Semana Santa. Antes te fijabas en lugares donde había cosas viejas de madera tiradas, y lo memorizabas, alguna madre avisaba que para San Juan tenía cosas para las hogueras. Los datos recogidos se iban sumando en el diario mental que todos íbamos construyendo.
Llegaba el momento de la planificación en plena primavera, después del Domingo Santo, cuando ya el viento estaba suelto, reinando en La Villa, llenándonos de tierra y ruido en cualquier rincón que escogieras para elaborar turnos y agendas de recogida, de ir a buscar leña, aunque realmente leña era poca, maderas tiradas en los barrancos, tanto en el de La Villa como en La Concepción, basuras de todo tipo y aulagas, que eran las reinas, las protagonistas, que huían y escapaban de la quema con el viento y salías corriendo tras ellas, unas veces agarrabas alguna y otras las dejabas porque eran muy veloces, como si supieran el final que les esperaba. Aprendías a hacer parihuelas, a atar palos o varas para poder transportar lo recogido, a coger las pencas de palmera secas por el lugar adecuado para no picarte, aunque nunca lo conseguías y saboreabas en piernas, pies y manos el ardor de los picos y escuchabas formas y maneras de sacarlos, con las lunas, las mareas, el barro que te untabas. Alguna vez no hubo manera de sacar un pico del pie y terminé gritando en el consultorio, en las manos del practicante y el médico que parecían sacados de la primera guerra mundial.
Eran aventuras prodigiosas las de cada día, con jerarquía de mando, los mayores, o mejor dicho, alguno mayor, ejercía de jefe, con mando total sobre la tropa que formábamos los pequeños y yo siempre fui pequeño en San Juan, muy osado pero pequeño. Cuando me tocó ser grande, ya no estaba, me había ido. Hablo de osadía porque la fiesta y sus previas llevaban adjuntas otras actividades, otras aventuras no menos peligrosas e intensas: pedir dinero para San Juan, para voladores y eso, aunque el destino no era ese nunca, más bien el dinero terminaba en refrescos de botella grande, bocadillos de carne de ave y alguna cervecita y cigarros para los mayores, robar piñas en los llanos alrededor de La Torre del Conde o cerca de la molina o junto al baluarte. Vigilábamos que no estuviera el dueño o alguno de sus hijos, cuidábamos no mover las plantas o que hubiera viento para atacar y coger el botín. Casi siempre fallábamos en algo y ahí estaba yo huyendo despavorido de las piedras y los gritos que lanzaba aquel hombre, corriendo por los bordes de las tarjeas, saltando desde el baluarte hasta el barranco y escondiéndome en la distancia, en algún balo grande, a esperar mientras el corazón se salía del esfuerzo, el miedo, la vergüenza a ser reconocido y las consecuencias posteriores en mi casa. Siempre estaba yo.
En El Calvario, en la parte del barrio que formaba entonces la fachada hacia el oeste, por donde las Casas Baratas hacíamos la hoguera donde llamábamos La Rodadera, justo donde hoy se levanta el edificio de medio ambiente, de Icona en otros tiempos. Era una ladera con bastante pendiente y con un pequeño rellano o terraplén hacia la mitad. Ahí íbamos formando la montaña de cosas que quemaríamos la víspera de San Juan. Había que vigilarla de los peligros que podían acecharla, el ataque de otras cuadrillas, que el viento hiciera volar lo recogido o que no fuera víctima de la furia de alguien enfadado con alguno del grupo. Contábamos nosotros con una infraestructura cómplice única y maravillosa, La Casa de La Cabra. Estaba a medio hacer, solo con los bloques, pero con todas las habitaciones, la rampa de la escalera para bajar desde la azotea y eso sí, llena de restos de bloques, algunas basuras y ese olor a restos de animales que a veces, algunas cabras y alguna oveja, pasaban temporadas. Estaba allí mismo, a veinte metros de mi casa o de cualquier casa de la calle. Era un lugar prohibido, no se podía ir, todas las madres nos lo dejaban claro, salvo con algún mayor, de los que parecían más serios. Ahí escuchamos historias de mayores, de hombres y mujeres, de lo que hacía fulana con mengano, del tamaño de los miembros viriles, de los pechos, de los culos, de las bragas. Palabras e historias que producían mi asombro y mi pasional curiosidad por el mundo de los adultos, por la vida siendo grande.
Porque esto que cuento, las sensaciones y el clima de todo, sucedía cuando éramos muy pequeños, casi diminutos, cabíamos tres en una pequeña hendidura del terreno, en una esquina pegados, mezcladas las piernas y los brazos, con el mismo olor a humo o a tierra. Del día de la hoguera, de la noche de San Juan, me acuerdo menos, solo del resplandor, de las caras asombradas e iluminadas, de la tierra y del humo metidos hasta los huesos.
A veces en momentos difíciles o en amaneceres con la panza de burro de estos días, me gustaría volver a ser pequeño, a estar en ese racimo de tres, juntos y sucios, escuchando historias de otros.
¡Viva San Juan!
Benjamín Trujillo
btrujilloascanio@gmail.com
OTRO ARTÍCULOS DE BENJAMÍN TRUJILLO en ‘Desde la Orilla’