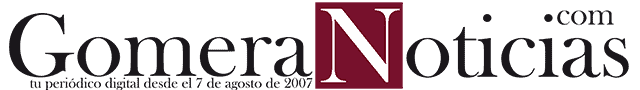*Miguel Martin.- Agosto es un mes con muchas efemérides festivas; una de ellas se da cita cada 15 de agosto, que, en la tradición cristiana, se conmemora la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Esta celebración rememora la creencia de que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo al final de su vida terrenal. Ese día se solemniza la festividad de las vírgenes en muchos pueblos y ciudades de Canarias.
Un caso excepcional es la segunda ceremonia a la Virgen de Candelaria, siendo uno de los pocos casos en el mundo que una virgen tenga hasta tres celebraciones anuales: 2 de febrero, 15 de agosto y 8 de septiembre. Forma parte de un sincretismo religioso que se produjo en el siglo XV, hundiendo sus raíces en la apoteosis a la revelación de la Chaxiraxi guanche.
Mucho antes de que en Canarias se venerara a La Candelaria, los antiguos canarios ya venían realizando las fiestas mayores del Beñesmer. “A el mes de agosto en que hacían sus grandes fiestas de luces, bailes i comidas llamaban beñasmer” (Marín de Cubas [1687]).
La palabra Beñesmer Beñesmet, Venesmer, Veñesmen… se traduce como el tiempo que se consume, que termina, que desaparece o acaba (Reyes García, 2017 y Deluca, 2017: 130). Hace alusión al mes de agosto, siendo referenciado desde muy temprano por Abreu Galindo [1590]. Una variante la encontramos en Leonardo Torriani [1590] y Marín de Cubas al incorporar un vínculo directo con la luna de agosto.
Bethencourt Alfonso (1880) anota un aspecto diferente, recogido de la tradición oral entre pastores, destacando el momento de las asambleas legislativas en los tagorores y las celebraciones de banquetes, fiestas y competiciones.
Álvarez Delgado (1949) teoriza sobre la posibilidad del Beñesmer como la referencia a un calendario lunar que empezaba en el solsticio de verano, y cuyo segundo mes recibía el nombre de Beñesmet. Según él, los guanches celebraban fiestas mayas a finales de abril, fiestas solsticiales a finales de junio y fiestas de la recolección a finales de agosto.
En 1985, A. Cubillo estudia el calendario canario y el calendario guanche en relación a los conocimientos astronómicos del antiguo Egipto y a datos etnográficos sobre poblaciones bereberes modernas, concluyendo que en ambas islas se celebraba la fiesta de año nuevo el día 15 de agosto y que esta fecha podría estar fijada por la reaparición de la estrella Canopo en el cielo de agosto. Barrios García (1996) relaciona la adoración a la Virgen de Candelaria con un culto a la estrella Canopo.
Realmente, ¿la Virgen de Candelaria oculta un culto a una estrella? Las pruebas documentales sobre liturgias astrales entre los antiguos canarios es un fundamento que, asociado a las comprobaciones astronómicas y las religaciones en numerosos yacimientos cultuales y los asientos de algunas ermitas e iglesias cristianas, nos conduce al culto de una estrella madre sustentadora del cielo, madre de Dios: Chaxiraxi = Canopo. Muestra evidente de ello es la presencia de una estrella donde apareció la Virgen del Pino de Teror, descrita por Marín de Cubas. Entre otras cuestiones, apunta que había luces de noche, dos luces encendidas y una estrella que estaba muy ordinariamente en aquel sitio.
González de Mendoza [1585] anota que los moradores de las Islas Canarias tuvieron en grandísima veneración a la Virgen de Candelaria, llamándola “Madre del Sol”. Espinosa [1594] registró la expresión «Achmayex, guayaxerax, achoron achaman» o «La madre del sustentador del cielo y tierra», refiriendo igualmente a la Virgen de Candelaria.
Barrios García (1996-1997) apunta que en el calendario tuareg usan la expresión ihadan n egmod n itran (= noches de la reaparición de las estrellas) para designar el periodo de finales de verano. Entre los tuaregs del Adrar, Canopo recibe el nombre de Rouchet (= agosto), porque después de haber estado invisible a principios de verano, reaparece a finales del mismo. Entre los tuaregs del Ahaggar, Canopo recibe el nombre de Wadet (Foucauld 1952: 1693, 1912). En este contexto, merece señalarse la antigua festividad bereber de la Tagdudt, descrita por Khawad (1978) y Morin-Hawad (1985). Esta antigua fiesta, casi desaparecida actualmente, era celebrada a finales de agosto en el sur de Marruecos y otras partes del mundo bereber, siguiendo al orto helíaco de la estrella Γadat, suceso que marcaba el principio de un nuevo año. Aunque estos autores no identifican claramente de qué estrella se trata, la época del año y la dirección de su orto apuntan nuevamente a la estrella Canopo (¿Γadat = Wadet?).
El sociólogo francés Bourdieu (2007), destinado a Argelia en 1956, encuentra en la Cabilia un territorio abonado a la pureza de las tradiciones. Descubre cómo numerosos informantes sitúan el comienzo de esa estación alrededor del primero de septiembre, otros alrededor del 15 de agosto del calendario juliano, en el día llamado “la puerta del año” (thabburth usugas), que marca la entrada en el período húmedo, después de la canícula de es’matm. Sitúan la “puerta del año” al comienzo de la labranza (lah’ lal natsh’ arats o lah’lal n thagersa) que marca el giro más decisivo del período de transición.
Los antiguos canarios tenían una gran capacidad consciente de encontrar y dar sentido a innumerables vivencia en la naturaleza a lo largo del tiempo; un tiempo que se reduce a lo primordial para obtener conveniencias irrefutables. Esto es producto de una observación sistemática y repetida de especiales fenómenos naturales que permite elaborar una forma de advertir y comprender el mundo con una visión cosmológica integrada en su régimen de vida.
Los calendarios se confeccionan a partir de un profundo conocimiento de la naturaleza y son expresados en los rituales festivos. Establecen tiempos controlados que categoriza las prácticas sociales en registros cíclicos y, por ello, podemos deducir que el Beñesmer da sentido, en su origen, a la celebración de la abundancia de las cosechas recogidas en meses anteriores y, a la vez, de la llegada del próspero año nuevo de lluvias o el inicio del nuevo ciclo agrícola, una vez que, sobre el horizonte, aparece la estrella Canopo (la Chaxiraxi guanche) al amanecer de los días 15-16 de agosto, en un breve instante antes de que el sol la oculte.
Los canarios no necesitaban de ajustes lunares (dada sus oscilaciones acimutales anuales difíciles de registrar) para dar por finalizado el período seco y el inicio de las celebraciones del Beñesmer. Tan sólo había que esperar al orto helíaco de la estrella Canopo a mediados de agosto, después de cuatro meses oculta, y sincronizarlo con la posición del sol. Ahora sí se puede vincular a los frutos de la tierra y a la fertilidad de los animales mediante “juntas y fiestas en cada reino, como en agradecimiento del bien recibido, y eran estas fiestas tan privilegiadas, que aunque hubiese guerra, se podía pasar de un reino a otro” (Espinosa, [1594]).
¿Eran tan importantes el cielo y determinadas estrellas para la vida en la antigüedad? El Firmamento es la base de la inmensa mayoría de los sistemas religiosos del mundo, capaz de despertar la conciencia espiritual más profunda en las mentes de la humanidad. El cielo siempre fue un factor de admiración. Por los datos arqueológicos y literarios que disponemos, las estrellas fueron objeto de fijación y admiración a lo largo del tiempo. No se trata de creer o no creer; es ser práctico. Para los egipcios, la estrella Sirio marcaba el inicio del nuevo año en su orto helíaco; para los antiguos canarios, la estrella Canopo era la que establecía un nuevo ciclo estelar anual con su aparición helíaca.
Canopo no era una estrella sin más, encarnaba probablemente la idea de una de una diosa madre primordial. La concepción de una madre primigenia del universo está bastante generalizada entre las poblaciones bereberes. La profesora Viviana Pâques (1956) recogió entre numerosas tribus norteafricanas la concepción de que Dios creó el universo por la explosión de Canopo, la estrella primigenia, la más grande, la más antigua. Huevo primordial, madre de todas las estrellas; de su explosión surge el universo que conocemos.
Canopo aparece en el horizonte celeste canario, al amanecer, en torno al 15-18 de agosto (orto helíaco), según las islas. Su orto acrónico, al atardecer, se produce en torno al 2-4 de febrero, igualmente según las islas. El cristianismo retomó el concepto de madre de Dios (Chaxiraxi) y lo adjudicó a la otra madre de Dios cristiana (la Virgen María) que, al coincidir con el santoral católico, encajaba perfectamente con la celebración de la Virgen de Candelaria (Chaxiraxi, 2 de febrero) y la Asunción de la Virgen al cielo (Beñesmer, 15 de agosto).

Debido a esa sincronía entre la estrella Canopo y el sol encontramos bastantes ejemplos de religaciones que se producen durante el Beñesmer. Veamos algunos casos: en las aras de sacrificio de los Altos de Garajonay (La Gomera), el Beñesmer se establece cuando el sol despunta por el Pico Teide; en la Quesera de Bravo (Lanzarote), desde en el momento en que el sol se oculta por la destacada Montaña Los Helechos; en la antigua estación rupestre de canales, cazoletas y antropomorfos de la Montaña de Matos (La Palma), establecido en el instante en que el sol despunta por la destacada Montaña del Colmenero; desde las diferentes torretas de Acusa (Gran Canaria) cuando el sol se oculta por Risco Alto y Montaña de Azaenegue o Altavista; desde las cazoletas y canales de Montaña de Tirafe (Fuerteventura) en el momento en que el sol se pone por detrás de la Montaña del Barranco y en la Quesera de Masca (Tenerife), en el instante en que el sol asoma por el pico más elevado de Los Topos de La Mesa, entre otros.
Feliz Beñesmer