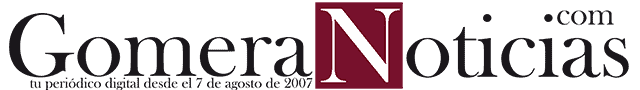El 20 de noviembre de 2025 se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que protagonizó el periodo más negro de la historia reciente de España. Su régimen represor fue brutal de inicio a fin. Prueba de ello es que firmó cinco sentencias de muerte poco antes de su propio fallecimiento. Este régimen fue especialmente represivo y lesivo para las mujeres españolas, organizando una estructura de represión específica de género.La “Victoria” bélica sobre la II República cayó como un pesado yunque sobre los cuerpos de las mujeres españolas. El 1 de abril de 1939 se instala un gobierno de terror en España, de retroceso para las mujeres en todos los órdenes. El franquismo no solo las privó de derechos, también de su autonomía personal.
El franquismo, aliado con la Iglesia católica, puso un especial empeño en reprimir y meter en casa a las mujeres, que durante la II República habían conquistado derechos de igualdad refrendados en la Constitución republicana, consiguiendo el derecho al voto, al divorcio y al aborto. Las mujeres republicanas, además, granaron independencia personal al incorporarse muchas de ellas al mundo laboral. Sin embargo, estas costumbres y conquistas chocaban con el ideal de mujer que preconizaba el franquismo, organizado a través del ideario del nacional-catolicismo y basado en un patriarcado decimonónico. El franquismo convirtió en pecado que las mujeres asistieran al cine o al teatro, fumaran en público, se pintaran las uñas o frecuentaran bares o tabernas. Conviene señalar, que estos derechos conseguidos durante la II República los han conquistado las mujeres en España dos veces en la historia. En el momento actual disfrutamos de ellos y de muchos más, gracias a las luchas feministas, y es necesario no dormirse en los laureles, puesto que las ultraderechas patrias siguen con el hacha levantada para recortarlos. No hay más que ver cómo incumplen las leyes vigentes en lo referente al derecho al aborto y cómo nosotras, que atesoramos la voz y la lucha de tantas otras antes, no podemos sino continuar avanzando, haciendo que este derecho quede blindado en la Constitución española.
La represión específica de género organizada por el franquismo significó que las mujeres en la práctica diaria perdieran su propia autonomía personal. Pasaron a depender del varón cabeza de familia, fuera padre, marido, hermano o hijo. Fueron directamente anuladas, exiliadas de la vida social, política o laboral y recluidas en el interior de los hogares. Las mujeres perdieron su autonomía y su voz. Y muchos varones, que ejercieron poder sobre ellas, se convirtieron en cómplices con el franquismo de la represión de sus propias mujeres. Este aprendizaje social de la desigualdad ha “educado” a generaciones de hombres y mujeres en España y sigue vigente en la memoria colectiva. Es una de las razones por las que cuesta tanto erradicar la violencia que en el presente se sigue ejerciendo sobre las mujeres y que continúa costando vidas.
A las mujeres tildadas de “rojas” se la reprimió duramente, para hacer escarmiento social y disciplinar a la población femenina “descarriada” durante la II República. Las violaciones sistemáticas, torturas y asesinatos sumarios a las que fueron sometidas muchas de ellas acusadas de “delitos” que iban, por ejemplo, desde haber cosido una bandera republicana para el ayuntamiento de su pueblo; leer El Socialista (como una de las asesinadas en Candeleda, Pilar Espinosa Carrasco, en la madrugada de un 29 de diciembre de 1936 por un falangista, Ángel Vadillo, apodado el “501” porque había asesinado a 501personas en los pueblos de la zona); ser protestante o manifiestamente atea (como la comunista Matilde Landa, presa en la cárcel de Palma de Mallorca a la que se quiso forzar a abrazar la fe católica con torturas brutales a ella y a otras reclusas para presionarla, hasta que puso fin a su vida tirándose al vacío, y aun así, moribunda la sacramentaron); o haber participado en asociaciones culturales o deportivas, hasta ser miembro de partidos de izquierdas (como las Trece Rosas, asesinadas por ser militantes de la JSU y del PCE), afiliadas a sindicatos de clase (como ocurrió con las Cigarreras, que fueron duramente reprimidas, asesinadas y desaparecidas en fosas muchas de ellas, como le sucedió a su propia secretaria general, Eulalia Prieto, ya que adquirió una gran relevancia, siendo la Unión Cigarrera una de las federaciones más grandes en número de afiliación de la UGT) o simplemente ser una maestra durante la II República. Las maestras de la República cambiaron la faz de la educación en España. La mayoría eran mujeres jóvenes, modernas, independientes, que llegaron con sus nuevos métodos educativos hasta el último rincón de una España que se encontraba sumida en un ruralismo carpetovetónico, que tenía depositada la educación en manos del clero. Ellas abrieron ventanas de igualdad y de progreso en las aulas, sembrando semillas de pensamiento crítico y por ello fueron especialmente reprimidas, apartadas de la docencia para siempre (se calcula que entre un 30% o un 40% fueron depuradas), muchas de ellas encarceladas y asesinadas y una gran parte engrosó las filas del exilio.
Son conocidas las exhibiciones en calles y plazas de mujeres con la cabeza rapada y a las que se obligaba a ingerir grandes cantidades de aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades encima, en un aprendizaje del escarnio y la vejación pública que rememoraba tiempos inquisitoriales. En ocasiones, su principal delito fue ser esposas, madres, hijas o parientes de hombres acusados de ser republicanos, ya estuvieran presos o hubieran sido asesinados. Se las vejaba de miles de formas, se las señalaba y se las condenaba a aislamiento social y al hambre y la miseria, a ellas y a sus hijos e hijas. El hambre fue utilizada por el franquismo como arma política represiva, para disciplinar a toda esa clase trabajadora que se levantó para defender a la República del golpe de Estado militar. Las mujeres señaladas y sus hijos e hijas la padecieron en primera persona.
El “ideal de mujer”
El retroceso para todas las mujeres españolas fue enorme. El franquismo construyó un “ideal de mujer” tejido al calor del nacional-catolicismo por la Sección Femenina de Falange española (1934-1977, única organización de mujeres permitida por el régimen), que identificaba la regeneración nacional con redención moral y recristianización, en el que las mujeres tenían un papel único que cumplir, como “buenas” esposas y madres, entremezclando hogar, religión y patria. El nuevo régimen se afanó por “educar a las mujeres”, que según entendía Pilar Primo de Rivera debían mirar al interior del hogar, porque mirar al mundo estaba reservado para los varones. Desde mi punto de vista, este fue uno de los motivos por los que el franquismo aguantó tanto tiempo, si consigues meter en casa y controlar a más de la mitad de la población –las mujeres– tienes controlado a todo un país. Resulta espeluznante escuchar hoy a ciertas influencers que lanzan en las redes sociales mensajes calcados de los discursos de Pilar Primo de Rivera, tal como denuncia la periodista de Pikara Magazine Sol Hurtado en su artículo “Influencers herederas de la Sección Femenina de Falange”.
El régimen se afanó, asimismo, por erradicar el “gen rojo”, que según las teorías nazis del pseudo psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera (apodado el Mengele español, jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército) transmitían las mujeres marxistas. Según explica el profesor de la Universidad Complutense Madrid, José Luis Garrot, en su libro La represión franquista sobre la mujer, en virtud de su premisa, este sujeto realizó un “estudio” entre 50 presas políticas encarceladas en la prisión de Málaga, entre las que había 33 condenadas a muerte, 10 a cadena perpetua y 7 con penas de 20 años para demostrar que las mujeres rojas tenían rasgos físicos y psíquicos que eran inferiores a los hombres y que la ecuación marxismo-mujer-revolución debía ser tratada como enfermedad mental que se heredaba por los hijos e hijas. Una de las consecuencias directas de esta teoría aberrante fue que a muchas presas republicanas que eran madres, les robaron a sus hijos e hijas, para que fueran reeducados, bien en el Auxilio Social, bien en familias del régimen que no podían alumbrar. Estas prácticas del robo de bebés continuaron prolongándose después en hospitales e instituciones quitándoles los hijos a mujeres pobres, o a madres solteras para entregarlos a familias que pagaban por ellos un buen dinero. Los robos de bebés en España se convirtieron así en un lucrativo negocio para algunos médicos y alguna orden religiosa, que llegó hasta los años noventa del siglo XX, según siguen denunciando las asociaciones de bebés robados (que han presentado ya dos proyectos de ley para que los debata el Parlamento y se puedan esclarecer estos hechos), que consideran que es un asunto al que la democracia debe atender, puesto que afecta a miles de familias que todavía no saben qué fue de sus hijos e hijas y a personas que desconocen sus orígenes.
Retrocesos legales
Para poner en marcha todo este ideario aberrante y represivo, el franquismo derogó las leyes republicanas y se dotó de un cuerpo legal propio. Estas nuevas leyes reflejaron desde su inicio una vuelta al pasado, con un corpus retrógrado, discriminatorio y que significaba una desigualdad de facto entre hombres y mujeres —como fue un claro ejemplo la Ley de Adulterio, que estaba hecha para reprimir a las mujeres, y no se derogó hasta 1978 tras largas luchas de las mujeres en las calles—. Recuperó, además, el Código Civil de 1889, que había sido abolido durante la II República, retornando así al siglo XIX: la mujer no podía acudir a un juicio por sí misma; estaba obligada a tomar la nacionalidad del esposo, a fijar su residencia donde él decidiera y a obedecerle en todo momento. No podía disponer de los bienes conyugales, ni tampoco podía adquirir o enajenar bienes, aunque fueran suyos, sin el consentimiento del marido y aunque la mayoría de edad estaba fijada en los 21 años para ambos sexos, ellas no podían abandonar el domicilio de sus padres hasta los 25 años o hasta que se hubiesen casado. En virtud de estas “normas” las mujeres tampoco podían abrir una cuenta en un banco o sacarse el carnet de conducir sin el consentimiento del cabeza de familia. Además, si querían trabajar fuera de casa, requerían igualmente el consentimiento del cabeza de familia o el marital si estaban casadas. Pero para ello, lo primero que debían hacer era el Servicio Social impartido por la Sección Femenina.
Violencia institucional
El franquismo se dotó de Instituciones específicas para velar por el control de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes, como el Patronato de Protección a la Mujer, un organismo creado en 1941 y que estuvo vigente hasta 1985. Según la historiadora Mayka Muñoz Ruiz, El Patronato de Protección a la Mujer era una institución que dependía del Ministerio de Justicia, que organizó una red de reformatorios para mujeres díscolas, descarriadas o demasiado libres. El Patronato castigó cualquier conducta transgresora que cuestionara las estrictas normas morales establecidas por el franquismo para las mujeres. Los centros del Patronato estaban regidos por órdenes religiosas y contaban con toda una red de celadoras voluntarias que acudían a lugares dónde las mujeres jóvenes podían verse “tentadas” y expuestas a la “inmoralidad”, como teatros, cines, fiestas o playas. Las señaladas eran detenidas y conducidas a uno de estos lugares, dónde se observaba su conducta y eran clasificadas en función de su “delito” o “pecado”, o ambas cosas. Esta institución tenía el poder que le atribuía el Estado para vigilar, controlar y castigar a las jóvenes en función de los valores del nacionalcatolicismo. Al Patronato también iban a parar mujeres denunciadas por sus propias familias, por haberse quedado embarazadas, por ser lesbianas o simplemente por ser no normativas, contestonas o demasiado libres. Uno de los aspectos más turbios del Patronato es el tratamiento que daban precisamente a las mujeres jóvenes que quedaban embarazadas siendo solteras. Una vez eran recluidas, las monjas las reeducaban en la moral católica y las hacían trabajar sin descanso, explotándolas de forma abusiva. Además, y esto es lo más grave y brutal, una vez parían, les quitaban a sus hijos e hijas y los daban en adopción.
Mujeres luchadoras
Muchas mujeres no se resignaron a esta represión sistemática. A pesar del miedo y las privaciones, continuaron organizándose en movimientos políticos, sociales y sindicales clandestinos. Aportaron su cuota de lucha y saber a la pelea contra el franquismo y por los derechos democráticos y de igualdad, aunque en ocasiones sus luchas hayan sido ninguneadas por la historia. Cabe destacar aquí las luchas organizadas de las mujeres de presos y presas políticas, que tejieron redes para asistir a las familias, reclamar justicia internacionalmente y amnistía para ellos y ellas. De estas redes de mujeres, organizadas alrededor del clandestino Partido Comunista de España nace en 1965 el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), una organización que recuperó valores feministas y fue precursor del actual feminismo de clase. Según cuenta el historiador de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco Arriero, en su libro sobre el MDM (ed. Cátedra, 2016), en los informes policiales de los años setenta se detallaba el “peligro” que suponía para el régimen esta organización feminista, ya que contaba con más de 5.000 afiliadas. Como cuenta Merche Comabella que proclamaba la dirigente del Comité Central del PCE en la clandestinidad, Dulcinea Bellido Carvajal, para poder cambiar las cosas, hay que ir a dónde están las mujeres. Desde finales de los sesenta y principios de los setenta, con la emigración a las ciudades y el crecimiento desordenado de éstas, las mujeres se convierten en protagonistas de luchas vecinales importantes. Muchas del MDM hicieron entrismo político en las asociaciones de amas de casa de la Sección Femenina (permitidas por el régimen), transformándolas en herramientas de lucha social. Así, acudiendo “dónde están las mujeres”, se consiguieron en muchos lugares transportes públicos, asfaltados de calles, infraestructuras de agua y luz, redes de semáforos, colegios públicos, centros de salud y de mayores, centros culturales y parques. No se entienden nuestras ciudades sin la labor de todas esas mujeres que se dejaron la piel en el movimiento vecinal, cómo por ejemplo Maruja Ruiz Martos en los Nou Barris en Barcelona. De igual modo, las mujeres estuvieron presentes en las luchas obreras, siendo fundamentales para organizar las resistencias sociales y las coberturas a las huelgas como hicieron mujeres de la mina como Anita Sirgo, Tina Pérez y Carmen Marrón durante la Huelgona en Asturias en 1962, siendo duramente reprimidas. En los setenta protagonizando luchas en el textil, como las mujeres de Posadas o las de Induico, o en la automoción en la Seat de Barcelona, como Isabel López, que salió elegida delegada con más de 3.000 votos en fábrica, en la candidatura alternativa promovida por las Comisiones Obreras (entonces un sindicato clandestino que minó el Sindicato Vertical).
Las mujeres lucharon sin descanso para conseguir todo tipo de derechos. Hoy en democracia continúan haciéndolo para ampliar sus fronteras.