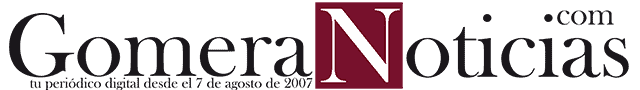Gustavo Adolfo González Rodríguez*.- No sabría ubicar en el tiempo cuándo escuché por primera vez la expresión “gente de poca calidad”, desde muy joven quiero pensar, se usaba para describir a alguien con un perfil público fuera de los estándares de lo correcto, según lo que se entendía como tal en esa época. La expresión, en franco retroceso en cuanto a su uso, aún hoy tendría su encaje, si bien, lo considerado correcto antaño, no tenga su correspondencia en la actualidad, como también es lógico. Lo que sí recuerdo es que siempre me pareció una expresión tanto curiosa como graciosa. Nunca me había planteado el origen de la misma hasta que la genealogía vino al rescate, una vez más; sumergirse en textos antiguos nos hace encontrar palabras y giros ya en desuso, pero con ese aroma a antiguo tan embriagador que nos traslada inmediatamente a tiempos pretéritos. Pero antes de desentrañar el origen de la expresión, vamos a conocer una de las fuentes utilizadas en la historia familiar, la dispensa.
Una dispensa eclesiástica es una autorización que otorgan las autoridades de la Iglesia para eximir del cumplimiento de ciertas normas o leyes recogidas en el llamado derecho canónico, que es el que regula una amplia gama de aspectos de la vida de la Iglesia y de sus miembros. Vamos a profundizar un poco más acerca de este tipo.
Durante la Edad Media la Iglesia Católica desarrolló un sistema complejo de parentesco que prohibía el matrimonio entre personas que tenían un vínculo de consanguinidad, lo que dificultaba los matrimonios, especialmente entre las élites, cuyas familias solían estar muy emparentadas. Sin embargo, en el IV Concilio de Letrán, que tuvo lugar en el año 1215, el Papa Inocencio III redujo significativamente el número de grados de consanguinidad que impedían el matrimonio. Se estableció que la prohibición se extendería hasta el cuarto grado, es decir, hasta primos hermanos. Las razones para solicitar una dispensa eran diversas, como mantener la cohesión familiar, conservar el patrimonio o la dificultad de encontrar cónyuges fuera de la comunidad o del grupo social.

En cuanto a la autoridad eclesiástica competente para su concesión, el Papa, como cabeza suprema de la Iglesia Católica, tiene la potestad de dispensar de todas las leyes eclesiásticas, sin embargo, en la práctica, en el caso específico de las dispensas matrimoniales, solía delegar normalmente en el obispo de la diócesis correspondiente. Hay que tener presente dos aspectos importantes, por un lado, no se conceden arbitrariamente, debe de haber una causa justa y razonable, y, por otro, no se trata de un trámite gratuito, como veremos a continuación. El proceso para su obtención variaba según la naturaleza de la misma, sin embargo, algunos aspectos generales del proceso incluían una solicitud formal, que en algunas ocasiones requería el acompañamiento de documentos que justificasen la necesidad de la dispensación. Una vez revisada la solicitud, se procedía a realizar las diligencias necesarias, como tomar declaración a testigos o consultar a otros clérigos para evaluar la validez de la demanda. Completada la instrucción del procedimiento, la autoridad eclesiástica, si se concedía la dispensa, emitía un documento oficial que la autorizaba. En cuanto al coste, si bien no existía un precio estandarizado, el mismo podía incluir los gastos asociados con la instrucción del procedimiento, así como también, en algunos casos, se esperaba que los solicitantes hiciesen una donación como parte del proceso. En general, el acceso a las dispensas, al estar condicionado por factores económicos y sociales, no estaba al alcance de todas las familias y contrayentes.
Una vez conocida esta fuente genealógica, la cual es de gran utilidad en la investigación histórica familiar, vamos a trasladarnos al siglo XVIII, concretamente al año 1727, y veamos algunos extractos de una solicitud de dispensa, concretamente la que presentaron Francisco Fernández Prieto y María Pineda de la Cámara ante Don Félix de Bernuy Zapata, Obispo de Canarias.
“Francisco Fernández Prieto y Doña María Pineda de la Cámara vesinos del lugar de Agulo en La Gomera jurisdicción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación del Valle de Hermigua en dicha Ysla ante Vuestra Ylustrísima parecemos y desimos y teniendo como tenemos tratado entre nosotros de contraer el Santo Sacramento del Matrimonio no lo podemos efectuar por hallarnos parientes en tersero (sic) grado de consanguinidad por ser hijos de primos hermanos y para que nuestro buen deseo tenga efecto pedimos a Vuestra Ylustrísima consigne dispensarnos con dicho ympedimento por las causas y motivos siguientes:”
En este párrafo, en el que se han mantenido las grafías originales y los giros propios de la época, vemos como los futuros contrayentes solicitan ser dispensados por estar emparentados, son primos hermanos. Cabe destacar también el tratamiento de “doña” que usa María Pineda, una clara seña de identidad social de quien lo porta. Veamos detenidamente cómo es la fundamentación de su solicitud.
“…por ser yo la dicha María Pineda emparentada con la mayor parte dela besindad de dicho lugar que es corta de forma que no podré hallar otra con quien casarme que no sea mi pariente en el mismo y mayor grado.”
En este fragmento expone un problema extensible a todas las islas, la endogamia, según la Real Academia de la Lengua es “la práctica de contraer matrimonio entre sí personas de ascendencia común, naturales de una misma localidad o comarca, o de un grupo social”. En una sociedad compuesta por unas pocas familias, como era el caso de Agulo en particular y el de La Gomera en general, era un fenómeno muy generalizado, con todo lo que ello conlleva, por un lado, los problemas biológicos y genéticos, y por otro los canónicos, que son los que nos interesan en esta ocasión.
“…que sea como soy yo la dicha María Pineda [ilegible] de padre y madre pobre y sin dote competente [ilegible] de no casarme con el dicho me quedaré espuesta [ilegible] sin reparo de mi pobreza me quiere por mujer [ilegible]”
El estado de deterioro del documento original es importante, al normal envejecimiento del papel y la tinta, hay que sumarle la actividad de insectos que aprovecharon su celulosa para alimentarse, dejando muchas partes ilegibles. A pesar de esta dificultad añadida, en el texto también constatamos la importancia que en aquella época tenía aportar una dote al matrimonio, la cual tenía que ser adecuada para la posición social, económica o familiar de quien la proporciona, generalmente la novia. En tiempos en los que el amor tenía poco que ver en los enlaces matrimoniales, la ausencia de dote competente y la afirmación ”sin reparo de mi pobreza me quiere por mujer”, quizás es una muestra de que, además de la obligación social que recaía sobre la pareja, se trataba de un amor correspondido.
“…por ser Mayor de beinte y dos años y en lo concerniente a mi Estado y Calidad no he hallado alguno que no sea [ilegible] con el mismo grado.”
Por un lado, vemos la preocupación de la contrayente por continuar soltera a su edad, algo que no tiene por qué ser una preocupación en la sociedad actual, pero que sí lo era en el siglo XVIII, cuando se consideraba que una mujer era casadera a partir de la pubertad, el derecho canónico fijaba en los 12 años para las mujeres y los 14 para los varones como edades mínimas para un matrimonio válido, aunque lo habitual era que la mujer se casara entre los 15 y 20 años. Prueba de esta realidad social tenemos el término despectivo “solterona”, utilizado históricamente para referirse a las mujeres que llegaban a cierta edad sin haberse casado, lo cual se consideraba socialmente inapropiado o problemático, en un contexto en que el matrimonio era visto como el destino natural, y muchas veces obligatorio, de las mujeres. Quedarse soltera más allá de una «edad aceptable» implicaba, según las normas de la época, que esa mujer había «fracasado» en cumplir con su rol social. Por otro lado, expresa también una doble dificultad, encontrar con quien casarse que no sea pariente y que sea de su “calidad”, lo que significa de su misma clase social, porque no podemos olvidar que estamos en una sociedad clasista, donde difícilmente se cambiaba de una a otra.
Una vez visto el uso de esta expresión y que nos ilustra claramente la realidad social de la época, veamos qué ordenó el Obispo de lo Diócesis Canariensis, Don Félix de Bernuy Zapata y Mendoza, al respecto.
“en vista de las causas que nos han representados para conseguir el efecto de esta dispensación, cometemos, encargamos y mandamos a Vos el párroco de dicho Lugar, que luego con este despacho seáis requerido, procedáis a justificar el contenido de las preguntas, que irán expressadas a continuación, examinando para ello quattro testigos presentados por las partes y dos que llamareis de oficio”
Vemos como en este caso ordena la práctica de las diligencias al párroco del lugar, Don Ambrosio Fernández Martel, cura párroco de la Iglesia de la Encarnación del Valle de Hermigua, actuando como Notario Público José Padilla Carmenatis. Las preguntas requeridas fueron las siguientes:
“1 Si conocen a los dichos Francisco Fernández y María Pineda, contrayentes y saber de dónde son vezinos y naturales.
2 Si saben que dichos contrayentes son parientes en tercer grado de consanguinidad digan y declaren con toda distinción, nombrando las personas de quienes proceden el parentesco, desde el padre común o a lo menos desde la primera linea colateral de hermanos, y asimismo declaren, si saben que ayga otro algún impedimento.
3 Si saben que la dicha María Pineda en el dicho lugar, que es de corta vecindad, es muy emparentada y que en él no hallará varón con quien casarse, que no sea su pariente en el mismo o mayor grado y si por los muchos deudos y parientes que la susodicha tiene, como por el corto número de vecinos en lo correspondiente a la calidad.
4. Si saben que la dicha María Pineda no tiene dote competente para colocarle en Matrimonio, por ser hija de padres pobres, por cuya causa, de no casarse con dicho Francisco Fernández que la desea sin reparo de su pobreza, no hallará varón con quien casarse correspondiente a su calidad y estado.
5. Si saben si para contraer matrimonio la dicha María Pineda [ilegible] robada, atraída ni atemorizada por el dicho Francisco [ilegible] ni por padres, parientes ni otras personas [ilegible] su libre voluntad quiere contraer este matrimonio.
6 Item, de público y notorio pública voz, y fama”
Nuevamente en las preguntas tres y cuatro aparece el uso del calificativo “calidad” para, a pesar de la declaración de pobreza de María Pineda, determinar a una clase social concreta. Tras la lectura del escrito episcopal, se puede deducir que no era una expresión circunscrita a la isla de La Gomera, sino que tenía uso en diferentes ámbitos, tanto sociales como geográficos, ya que el referido obispo era residente en Gran Canaria, sede de la diócesis y natural de Córdoba, perteneciente a una ilustre familia andaluza, era hijo de José Diego de Bernuy y Mendoza, primer marqués de Benamejí, y de María Francisca Fernández Zapata y Bernuy. Su linaje estaba vinculado a la nobleza y al alto clero, siendo, por tanto, gente de calidad.
En cuanto a los testigos que aparecen en las diligencias, veamos quiénes son:
El primero aportado por los contrayentes es Matías Fernández Prieto, quien sí sabe firmar. En segundo lugar testificó Jorge Gómez, de sesenta años “poco más o menos”, como aseguró, también sabe firmar. El tercer testigo aportado por los contrayentes fue Pedro de Arzola, de cuarenta y dos años, “poco más o menos”, no sabe firmar. El cuarto que presentaron Francisco y María fue Juan Lorenzo, de cincuenta y tres años, no sabe firmar. Melchor Rodríguez Alsola testificó en quinto lugar, tenía sesenta y cuatro años y sabía firmar. En último lugar se tomó declaración a Pedro de Alçola Carrillo, de setenta y seis años, no firmó por no saber. Todos ellos eran naturales y vecinos de Agulo, siendo en mayor o en menor medida, familiares de los contrayentes.
Las declaraciones de los testigos fueron todas en el mismo sentido, confirmando la corta vecindad del lugar y el parentesco de los novios, así como la pobreza y orfandad de la contrayente. Por otro lado, es de reseñar algunas respuestas que nos ilustran un poco más la realidad social de la época. Veamos algunas de ellas.
Melchor Rodríguez Arzola declaró: “A la tercera pregunta dijo= que save y es muy sierto que la dicha María Pineda es muy emparentada en dicho lugar de Agulo. El qual es de corta besindad. por lo qual en lo concerniente a su calidad porque es de sangre limpia. …”
En sus palabras observamos una referencia a la limpieza de sangre, una práctica que servía como un mecanismo de control social, religioso y político en la España de los siglos XV al XVIII, que evitaba que personas con ascendencia judía (conversos) o musulmana (moriscos) accedieran a cargos públicos, órdenes religiosas, universidades o matrimonios con «cristianos viejos». En las Islas Canarias, además de la exclusión de judíos y moriscos, a veces se vigilaba el mestizaje con aborígenes, negros o esclavos, dependiendo del contexto social.
Pedro de Arzola Carrillo manifestó: “A la quinta pregunta dijo= dijo que save que para contraer este matrimonio la dicha María Pineda no a sido rrobada atrayda ni atemorisada por el dicho Francisco Fernández ni padres, parientes ni otras [ilegible] es que de su libre voluntad quiere contraer este matrimonio…”
Todos los testigos se manifestaron en este sentido, en la libre voluntad de la contrayente en unirse en matrimonio, la cual es refrendada por la propia María Pineda en su declaración:
“de la quinta pregunta del ynterrogatorio dijo= que para contraer el matrimonio que pretende con Francisco Fernández Prieto vesino de dicho Agulo no a sido rrobada atrayda ni yndusida ni atemorisada por el dicho Francisco Fernández ni por padres, hermanos, parientes ni por persona alguna porque es sierto que por su libre voluntad desea casarse con el dicho y se lo [ilegible] sola guerfana (huérfana) y tan pobre y es la verdad por su juramento [ilegible] que es de edad de beinte y quatro años poco más o menos [ilegible] no firmó porque dijo no saver”
También manifiesta que es de unos veinticuatro años “más o menos”, sin embargo, sabemos por su partida de bautismo que nació el uno de diciembre de 1703, siendo bautizada como María de la Concepción el día 8 del mismo mes, hija legítima de Miguel de Arias y doña Ángela de la Cámara. Este tratamiento que recibe su madre en su partida de bautismo es una muestra más de la “calidad” de la familia, ya que estaba reservado para aquellas situadas en los escalones más altos de la sociedad de clases de la época.
De la lectura del procedimiento también se observa como Francisco Fernández Prieto sabe firmar, por la calidad de su escritura y por el uso de rúbrica, se desprende que sabía leer y escribir de manera fluida, mientras que María Pineda en su declaración hace constar que no sabe firmar.
Una vez oídos en declaración todos los testigos, el cura párroco instructor, Ambrosio Fernández Martel, finaliza con su parecer con respecto a la dispensación:
“Y cumpliendo con lo mandado y [ilegible] digo que los testigos que han declarado enesta ynformación los tengo por hombres christianos y [ilegible] y de su buen obrar ynfiero habrán dicho verdad en todo y me consta son ciertas las causas y que la contrayente es muy emparentada en Agulo y es sumamente pobre con que me parese será el dispensarlos del sagrado deber [ilegible] del matrimonio [ilegible] con tanta razón les [ilegible] Hermigua de la Gomera septiembre veinte y dos de mil setecientos y veinte y siete. Y firmo y [ilegible] Ambrosio Fernández Martel”
Para finalizar el procedimiento, el Obispo Don Félix de Bernuy Zapata y Mendoza, una vez analizado el expediente, expone su dictamen:
“Santa Cruz [ilegible] octubre 1727
Vistas estas diligencias por el Ilustrísimo Señor Obispo de estas Yslas justificado la narratiba embastante [roto] y en su consecuencia mando se libre licencia de matrimonio con las prebenciones de estilo y lo firmo de que doy fe. Felix Obispo de Canarias”
Una vez obtenida la dispensa, Francisco y María no tardaron en pasar por el altar, en el Libro I de Matrimonios de la Parroquia de la Encarnación del Valle de Hermigua, vemos como el veintitrés de noviembre de 1727, apenas un mes después de la licencia, casaron Francisco Fernández Prieto y doña María Pineda Arias de la Cámara, que como vemos, usó el tratamiento que le correspondía por su calidad.
Para finalizar, rastreando los diversos libros parroquiales, tanto de la iglesia de la Encarnación de Hermigua, como de la de San Marcos Evangelista de Agulo, se encontraron como descendientes de la unión a:
– Lucas Lucio, nacido el veintiocho de marzo de 1741, del que no consta matrimonio, quizás por no llegar a edad adulta, algo común dada la alta mortalidad infantil de la época.
– Doña Ángela Pineda de la Cámara, nacida el veinticuatro de julio de 1744, quien casó en Agulo con José de Arzola el dieciséis de febrero de 1766. Este enlace tuvo una amplia descendencia.
En el libro I de Matrimonios de la Parroquia de San Marcos Evangelista de Agulo encontramos el siguiente asiento:
“Francisco Fernández Prieto, viudo de Doña María Pineda, casa el veinticinco de marzo de 1747 con Catalina Montesino Negrín, hija de Juan Melián Negrín y Magdalena Montesino”
Por lo tanto, María Pineda falleció poco después del nacimiento de su segunda hija. De esta segunda unión de su marido nació el veintiséis de enero de 1748 Antonia María del Pilar Negrín Trujillo, quien casa en 1772 con Mateo de Morales, también con amplia descendencia. Sabemos que Francisco Fernández Prieto fallece antes de 1753, año en el que su segunda esposa vuelve a casar con Juan Montesino Negrín.
Sin querer ahondar en prolífica familia de nuestros protagonistas, cabe significar que muchos de sus descendientes se encuentran entre los actuales habitantes de Agulo y Hermigua, desde donde este linaje se ha esparcido por la geografía nacional e internacional, y todo ello gracias a una dispensa.
Gustavo Adolfo González Rodríguez es Miembro de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias (SEGEHECA)