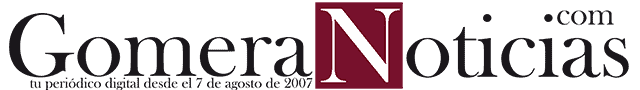Por ALBA MARRERO,.
Quién demonios cuida el estado del alma de los jóvenes. En uno de esos libros que te cambian la vida, describía García Márquez la tristeza de uno de sus personajes como una auténtica crisis de desilusión. A estas alturas ya, desde los veintitantos para arriba, sabemos que somos una de las generaciones más preparadas de la historia de este país. Es lo que usan todos los políticos para hablar de nosotros, para ponerse de nuestra parte, de nuestros derechos, sueños y oportunidades. Somos los más jóvenes del corral. Los que derrochamos titulillos a nuestro paso sin que, por debajo de la mesa, nadie nos haya susurrado: «Ey, que a este máster invito yo». Idiomas. Experiencias en el extranjero. Vivencias en dos o tres países antes de los veinticinco. Filosofías de vida. Justicias, moralidades y valores. Morro. Carácter.
Están los jóvenes, en estos tiempos, preparadísimos para una vida profesional llena de triunfos y voz cantantes en reuniones. Se nos dan oportunidades de decir lo primero que se nos venga a la cabeza en esas maravillosas lluvias de ideas. Se nos escucha y se nos mira con brillo en los ojos porque somos jóvenes, margaritas floreciendo en un mundo que ya está empezando a caducar. Se nos admira por ser una generación preparada, culta y eficaz pero nadie, absolutamente nadie, nos alienta a que nos queramos quedar en esa fábrica de éxitos profesionales. Y es que en ese mundo, que nos han dicho que es tan importante, y que a su alcance le hemos dedicado nuestra escasa vida, hay más villanos que dioses; hay más órdenes que ideas de mejora; hay más jefes que líderes; hay más alfileres que esparadrapos, hay más desilusionados que seres vocacionales; hay más flores marchitas que sueños en el aire.
Quién demonios cuida entonces el estado del alma de los jóvenes; esos seres que además de estar preparados, en su curriculum cuentan que son una de esas generaciones que está evitando, a toda leche, cometer los mismos errores que sus padres. Son esos jóvenes que ya no sólo son ese maldito título que gusta tanto en campaña electoral. Son los que tienen una mayor conciencia social; un estado del alma que ayuda a sumar. Son los que hablan del derroche innecesario de los plásticos; del cuidado de los mares; del cariño a los animales. Son los que exigen ser iguales porque así lo hemos sido toda la puñetera vida por naturaleza. Son los que ya pagan a medias, los que no esperan abrir la puerta del coche del otro y los que se refieren a la gente como humanos y no como sexos. Son los que se han colado en la política, en las estadísticas de emprendeduría, en las conferencias de innovación, en los premios de ciencia.
Y es que ya no es ni medio normal, no entra en la fisionomía de las nuevas generaciones, que se nos exija tanto a nivel profesional, que se nos pidan mil idiomas y mil parafernalias que incluso nosotros mismos sabemos que no nos definen y que nadie, en una entrevista de trabajo, sea capaz de preguntarnos, además de qué es lo que hemos hecho, un simple: ¿Y tú quién coño eres? Que sean capaces, e incluso valientes, de preguntar sobre las cosas que nos remueven la tripa; que se nos pida un maldito Brainstorming de cómo cambiaríamos el mundo; que hablemos de filosofías de vida, buenas, malas o regulares… que hablemos de los malditos estados del alma que a día de hoy, en esas empresas que fomentan tanto la inserción laboral de los jóvenes con más talento de este país, no se cuida porque en fin, la humanidad, lo que somos, lo que nos gusta y lo que nos duele, queda fuera de la oficina. No importa ni para los jefes buenos ni para los líderes malos.
Así es, por tanto, como la sociedad, cada vez más fría y mecanizada, vuelve a traer los malditos robots del sistema. Los zombies de las crisis de desilusión. Los jóvenes que, aún no han llegado a la treintena y están estresados como si hubieran vivido setenta años. Estresados como chuchos, diríamos en mi tierra. Con ataques de ansiedad. Con discursos de perdedores. Tristes. Pesimistas. Gente preparada a la que nunca le hablaron en las aulas de emociones aunque sí de religión. Como si la fe nos fuera a decir qué hacer con nuestros fracasos.
Los jóvenes que derrochaban talento en las aulas y en las conversaciones y que hoy sus ilusiones se han ido por el sumidero como el sobrante de café que sirven en reuniones. Los jóvenes de ideas brillantes, que hoy son becarios con oportunidad de quedarse en la empresa, con oportunidad de oro para brillar, pero que sus ideas se empalidecen porque a fin de cuentas, nadie les preguntó antes de entrar en la empresa quién coño eran y ahora no son más que las chicas y los chicos, las niñas y los niños, de los recados. Son todos esos jóvenes con morro y carácter, que emocionan cuando hablan de sus pasiones, con idiomas y con títulos, a los que les ofrecen dos euros la hora en una redacción de periódico. O no les ofrecen nada. Total, son jóvenes. El premio es la promoción personal.
Jóvenes listos, inteligentes, cultos, vocacionales pero… inevitablemente perdidos. Tratando de encontrar la fórmula de ser ellos mismos, honestos y felices. Todo al mismo tiempo. Tristes y decepcionados porque entre tanta titulitis y tanto éxito, como si eso nos diera alguna respuesta de quiénes somos y qué es lo que queremos, la vida y el sistema lo que les trajo no fue más que un hoyo de un empleo que sólo trabaja y no siente; que sólo ordena y no valora; que estresa y no humaniza; les trajo la mesa rota de la oficina, el Wi-Fi a duras penas, los números de los restaurantes a los que llamar a la hora del hambre de los dinosaurios; les trajo la indiferencia de los canosos y la rutina que no hace más que marchitar el estado del alma, la vocación y la ilusión de lo que queríamos ser de mayores antes de sentarnos en esa mesa rota.
https://columnacero.com/opinion/17496/crisis-de-desilusion/