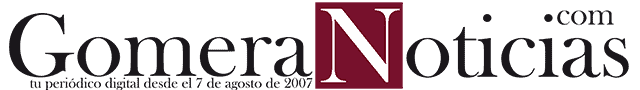Cuando un conflicto no logra pararse, cuando los intentos de apaciguarlo, reconducirlo, serenarlo o aplazarlo no consiguen prosperar, y el encontronazo es inevitable, al final todo se reduce a quien tiene más fuerza. El conflicto insoslayable entre la Generalitat y el Estado va a resolverse finalmente recurriendo a la fuerza.
La Generalitat ha decidido no cumplir las leyes, porque entiende que las leyes no permiten avanzar en dirección a la independencia, y ha optado por la desobediencia, aprovechando una situación de incandescencia nacionalista y movilizaciones masivas que podría no volver a producirse. Esa es la fuerza del independentismo: una sorprendente y poco sólida alianza entre la representación del Estado en Cataluña -el Govern y el Parlament- y los grupos más radicalizados, acostumbrados a la ocupación de la calle. El uso contenido de las movilizaciones, el respeto a las infraestructuras públicas y los bienes privados han formado parte hasta ahora de la cultura callejera del independentismo. Juegan a su favor. Pero no está claro que en una situación de enfrentamiento los radicales no se adueñen del espacio público y conviertan el rechazo al Estado en una envilecida y destructiva protesta.
El Estado cuenta con los jueces para hacer que quienes incumplan las leyes paguen por ello. La justicia es lenta, pero al final de su camino es inapelable. La rebelión de Cataluña acabará con muchas personas juzgadas, condenadas y encarceladas. Sólo si se produce un arreglo pactado podrán ser indultadas y no cumplir condena. Pero el Estado no se defiende sólo con la fuerza de las leyes. Se defiende también con otros mecanismos. Algunos de carácter político, como la aprobación del 155, una herramienta para embridar a las instituciones catalanas que actúen en rebeldía, y devolverlas a la legalidad. La aplicación de esa herramienta no depende de quien la aprueba (la cámara territorial, el Senado), sino del Ejecutivo. Veremos en los próximos días, semanas y meses acciones de extraordinaria dureza que resultará difícil hacer cumplir: entre ellas, la inminente destitución de Puigdemont y del Govern, y la intervención del Parlament, cuyas funciones quedarán reducidas a asuntos no vinculados al «procés». Govern y Parlament representan al pueblo de Cataluña, y la decisión de intervenirlos traerá algaradas y enfrentamientos que requerirán medidas de fuerza. Algunas de ellas podrían implicar más detenciones, procesamientos y condenas. El Estado no sólo ocupará las calles con los efectivos hoy acantonados en Cataluña para contener la agitación y el desorden: también se movilizará a la policía catalana, los «mossos», parte de cuyos mandos serán sustituidos por mandos de la Policía y la Guardia Civil, para evitar comportamientos desleales o claramente sediciosos. Si con eso no basta para contener la presión de la revuelta, las Fuerzas Armadas disponen ya de planes de contingencia para la protección de edificios públicos, nudos de transporte y otros espacios de importancia estratégica. El Estado tendrá que garantizar que Cataluña siga funcionando, y exigirá la colaboración en esa tarea de todos los empleados públicos catalanes, incluyendo los de la corporación catalana de Radio y Televisión. Quienes se nieguen a obedecer las instrucciones de las nuevas autoridades podrán ser suspendidos de empleo y sueldo, o incluso procesados, dependiendo del nivel de resistencia que ejerzan.
Esto es exactamente lo que va a ocurrir en los próximos días. Lo que sabíamos que iba a ocurrir. Lo que se ha hecho inevitable que ocurra. El Estado tiene el monopolio legal de la fuerza. Los excesos que se produzcan al usarla darán apoyos y legitimidad a los insurgentes. Recuperar la legalidad supone recorrer un camino plagado de minas. Solo queda saber si los partidos constitucionales estarán la altura de las circunstancias.